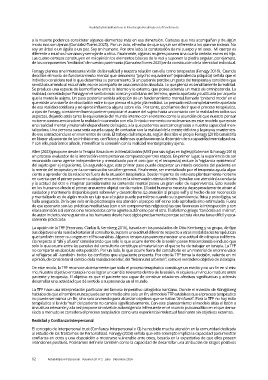Page 62 - Revol202
P. 62
Realidad y Rehabilitación en la Psicoterapia Focalizada en la Transferencia
a la muerte podemos considerar algunos elementos más en esa dimensión. Certezas que nos acompañan y de algún
modo nos son ajenas (Gonzalez-Torres 2025). Por un lado, el hecho de que soy un ser diferente a los que me rodean. No
soy un árbol o un águila o un pez. Soy un humano. Por otro lado, la constatación de mi cuerpo y mi sexo. Mi cuerpo es
diferente a muchos humanos y semejante a otros. Finalmente, algunas mujeres poseen una cuarta certeza: ese es mi hijo.
Las cuatro certezas constituyen en mi opinión los elementos básicos de lo real y suponen la piedra angular, por ejemplo,
de los componentes “recibidos” de nuestro patrimonio (Gonzalez-Torres 2025) en la constitución de la identidad individual.
Fonagy plantea una interesante visión de la realidad y nuestra relación con ella como terapeutas (Fonagy 2018). Cuando
describe el modo de funcionamiento mental que denomina “psychic equivalence” (equivalencia psíquica) señala que el
individuo considera real lo que determina su pensamiento. Si un paciente percibe un gesto del terapeuta y considera que
se está aburriendo al escucharle, eso se acompaña de una convicción absoluta. Lo que piensa es sencillamente la realidad.
Se produce una especie de isomorfismo entre lo interno y lo externo, que posee además un matiz de omnipotencia. La
realidad, concebida por Fonagy en el sentido más común y cotidiano del término, queda apartada y sustituida por aquello
que la mente le asigna. Un paso posterior sería la adopción de un funcionamiento mental, llamado “pretend mode” en el
que existe una suerte de disociación entre lo que piensa el sujeto y la realidad. Lo pensado está completamente apartado
de esa realidad cotidiana y no ejerce influencia alguna sobre ella. Por tanto, podríamos decir que el proceso terapéutico,
a ojos de Fonagy, consiste en buena parte en propiciar el avance del sujeto hacia un contacto con la realidad en todos sus
aspectos, dejando atrás tanto la equivalencia del mundo interno con el externo como la asunción de que nuestro pensar
no tiene consecuencia sobre la realidad ni conexión con ella. En todo momento consideramos en este modelo que existe
una realidad mental y material independiente del sujeto, a la que podemos acercarnos gracias a nuestra capacidad men-
talizadora. Una persona sana sería aquella capaz de contactar con la realidad de la mente del otro y la propia, mantenien-
do ese contacto incluso en momentos de crisis. El trabajo del terapeuta, según describe el propio Fonagy (2018) consistiría
en liberar al paciente de las inhibiciones, conflictos y defensas que favorecen la distorsión de su capacidad mentalizadora.
Y con ello, podríamos añadir, intensificar la conexión con la realidad mental propia y ajena.
Allen (2023) propone desde la Terapia Basada en la Mentalización (MBT por sus siglas en inglés) (Bateman & Fonagy 2016)
un proceso evaluador de la interacción entre personas compuesto por tres etapas. En primer lugar, la experiencia de ser
reconocido como agente independiente y mentalizado por el otro (por ej el terapeuta) reduce la “vigilancia epistémica”
del sujeto (por ej el paciente). En segundo lugar, este primer paso puede despertar un interés creciente del paciente en
la mente del terapeuta y en la comunicación social en general. Finalmente, ser mentalizado por el terapeuta ayuda al pa-
ciente a aprender de las relaciones fuera de la situación terapéutica. Desde mi punto de vista este planteamiento no tiene
en cuenta que el primer paso en cualquier encuentro es la observación atenta del otro. Estudiar con atención la conducta
y la actitud del otro e imaginar paralelamente su contenido mental posee un gran valor de supervivencia. Esto sucede
en los humanos desde el primer encuentro objetal con la madre. El bebé humano necesita desesperadamente atraer al
cuidador y mantenerlo disponible para sobrevivir y desarrollarse. La atención al propio self y al hecho de ser reconocido
y mentalizado es de algún modo un lujo que el sujeto puede permitirse cuando su supervivencia, física y psicológica, se
halla asegurada. Diría que solo en la psicoterapia esa atención al propio self es no solo aprobada sino estimulada. Fuera
de ese escenario son las prácticas meditativas (con o sin componentes religiosos) las que favorecen la introspección y con
ella la atención a si somos o no reconocidos como agente autónomo por el otro. El aforismo griego “conócete a ti mismo”,
de autor incierto, viene guiando a los humanos desde hace siglos precisamente porque se trata de una tarea difícil y esca-
samente practicada
La opción de la TFP (Yeomans, Clarkin & Kernberg 2016), basada en los postulados de Otto Kernberg y su grupo, de fijar
sus objetivos en la realidad exterior al consultorio, supone una actitud diferente respecto a otras modalidades terapéuticas
que también tienen su origen en el Psicoanálisis. Algunos terapeutas parecen mostrar una actitud de olímpica indiferen-
cia respecto al “ahí y afuera” considerando que solo lo que ocurre dentro de la sesión posee trascendencia e incluso que
solo lo que ocurre entre las paredes del consultorio constituye el material con el que se ha de trabajar en terapia. La TFP
no comparte en absoluto esta posición. Por un lado, lo que ocurre fuera del consultorio es un material de enorme valor
al reflejarse allí –también- todos los conflictos que el paciente presenta. Por otro la TFP toma la decisión, valiente en mi
opinión, de considerar el cambio de la realidad exterior, del “lieben und arbeiten”, como el verdadero objetivo de la terapia.
De este modo, la TFP reconoce abiertamente que todo el proceso terapéutico constituye un medio y no un fin en sí mis-
mo. Nuestro objetivo en terapia no es lograr un cambio relevante dentro de la sesión, ni siquiera un vínculo maduro entre
paciente y terapeuta. El objetivo es que el paciente sea capaz de construir relaciones afectivas significativas y además
desarrollar una actividad que dé sentido a su presencia en el mundo.
La TFP hace una interpretación particular del famoso imperativo categórico kantiano. Donde el maestro de Königsberg
hablaba de que el hombre nunca puede ser un medio sino solo un fin, el modelo TFP establece que el proceso terapéutico
no puede ser nunca un fin, sino solo un medio para alcanzar objetivos que se hallan “ahí fuera”. Para la TFP no hay éxito
terapéutico si la vida “real” del paciente no cambia significativamente. Con este planteamiento el modelo sitúa el listón a
una altura relevante y a la vez propone un nivel de autoexigencia infrecuente en el mundo psicoanalítico en el que dema-
siado a menudo se considera el proceso terapéutico como una experiencia intelectual fascinante sin objetivos externos.
Realidad y Confianza Interpersonal
El concepto de Interpersonal trust (Confianza Interpersonal o CI) ha recibido mucha atención en la comunidad dedicada
al estudio de los Trastornos de Personalidad. Fonagy (2024) señala que este concepto implica la capacidad para mostrar
confianza en otros y una disposición a mostrarse vulnerable ante otros, basada en la expectativa de que ellos poseen
intenciones positivas. Podríamos definirlo también como la capacidad de desarrollar una atribución de rasgos positivos
62 Rehabilitación Psicosocial - Volumen 20 nº 2 - Julio - Diciembre 2024