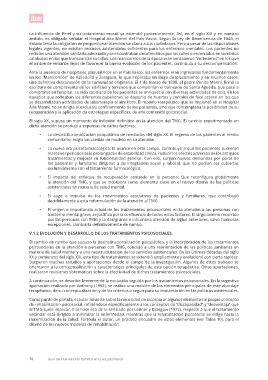Page 70 - GUIA DE INTERVENCION FAMILAR EN LA ESQUIZOFRENIA
P. 70
La influencia de Pinel y su tratamiento moral, se extendió posteriormente. Así, en el siglo XIX y en nuestro
ámbito, es obligado señalar el Hospital Aita Menni del País Vasco. Según la Ley de Beneficencia de 1849, el
Estado tenía la obligación de proporcionar atención sanitaria a sus ciudadanos. Pero a pesar de las disposiciones
legales vigentes, no existían recursos asistenciales suficientes para los enfermos mentales. Los pacientes no
recibían una atención sanitaria adecuada y se encontraban desatendidos por las calles o encerrados en sombríos
calabozos en los que transcurrían sus días. Los manicomios de la época eran verdaderos “vertederos” en los que
el ambiente reinante, lejos de favorecer la buena evolución de los pacientes, contribuía a su descompensación.
Ante la ausencia de hospitales psiquiátricos en el País Vasco, los enfermos eran ingresados fundamentalmente
en los “Manicomios” de Valladolid y Zaragoza, lo que implicaba un largo desplazamiento y en muchos casos,
una definitiva desconexión de la comunidad originaria. El 1 de marzo de 1898, el padre Benito Menni, firmó la
escritura de compraventa de los edificios y terrenos que componían el balneario de Santa Águeda, que pasó a
convertirse en hospital. La vida cotidiana de los pacientes se enriquecía con diversas actividades de ocio. En los
espacios que rodeaban los diferentes pabellones se disponía de huertas y corrales de fácil acceso en los que
se desarrollaban actividades de laborterapia al aire libre. El modelo terapéutico que se implantó en el Hospital
Aita Menni, no se dirigía al exclusivo confinamiento de los pacientes, sino que contemplaba la posibilidad de su
recuperación y la aplicación de estrategias específicas, de alto contenido psicosocial.
El siglo XX, supuso un momento de inflexión definitivo en la atención del TMG. El cambio experimentado en
dicha atención se produjo a expensas de varios factores:
• La desinstitucionalización psiquiátrica de mediados del siglo XX: El regreso de los pacientes al medio
comunitario, exigía un cambio de modelo en su atención.
• La nueva era psicofarmacológica: El avance en este campo, contribuyó a que los pacientes pudieran
mantener periodos más prolongados de estabilidad clínica, reducir los efectos adversos de los antiguos
tratamientos y mejorar su funcionalidad general. Con ello, surgen nuevas demandas por parte de
los pacientes y familiares dirigidas a su integración social y laboral, que no podían ser cubiertas
exclusivamente con el tratamiento farmacológico.
• El impacto del enfoque de recuperación centrado en la persona: Que reconfigura globalmente
la atención del TMG, y que se incorpora como elemento clave en el nuevo diseño de las políticas
asistenciales en materia de salud mental.
• El auge e impulso de los movimientos asociativos de pacientes y familiares, que contribuyó
decididamente a esta reformulación de la atención al TMG.
• El origen e importancia actual de los tratamientos psicosociales en la atención a las personas con
trastorno mental grave, se justifica por la confluencia de todos estos factores. El largo camino recorrido
por las personas con TMG y la denigrante e inhumana atención de siglos anteriores, salvo honrosas
excepciones, cambiaría definitivamente de rumbo.
V.1.2 EVOLUCIÓN Y DESARROLLO DE LOS TRATAMIENTOS PSICOSOCIALES.
El cambio de rumbo que supuso la desinstitucionalización psiquiátrica, y la incorporación de los tratamientos
psicosociales en la atención a personas con TMG, condujo a una reorientación de las políticas sanitarias en
materia de salud mental y a una reestructuración de los servicios asistenciales. En las últimas décadas del siglo
XX y comienzos del siglo XXI, este tipo de tratamientos se extendió ampliamente y evolucionó con cierta rapidez.
Surgieron muchos estudios y aportaciones desde el campo de la investigación. Algunos de estos trabajos se
orientaron a la conceptualización y características principales de esta opción terapéutica. Otras aportaciones,
realizaron revisiones sistemáticas sobre la efectividad de dichos tratamientos psicosociales.
A continuación, se describe brevemente la evolución seguida por los tratamientos psicosociales. En la sugestiva
aportación realizada por Anthony (1992), se realiza una revisión de los elementos principales de este abordaje
terapéutico, de su conceptualización y de los criterios a seguir para su implantación en las políticas asistenciales.
Como punto de partida, el autor advierte sobre la necesidad de incorporar algunos elementos al propio concepto
de rehabilitación psicosocial, refiriéndose específicamente a los conceptos de “discapacidad” y “desventaja” que
el TMG suele implicar. Y se hace eco de lo señalado por Leitner y Drasgow (1972), respecto a que el tratamiento
estándar está dirigido a minimizar la enfermedad, mientras que la rehabilitación psicosocial se dirige hacia la
maximización de la salud. Formula el autor, un práctico encuadre de estos elementos (ver Tabla 10), para el
diseño de los nuevos modelos de rehabilitación.
70 Guía de intervención familiar en la esquizofrenia